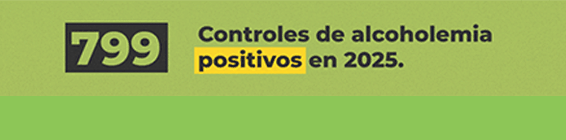Por William Ospina (*) (**) La gran diferencia entre la pandemia que ahora vivimos y todas las grandes pandemias de la historia, es que cuando ocurrieron todas las anteriores, la plaga de Justiniano, la peste bubónica o la peste negra, la viruela, el cólera, la gripe española, no habíamos alterado de un modo tan dramático el equilibrio natural, no estábamos viviendo un cambio climático tan acelerado, una extinción de especies tan creciente, una destrucción de la biosfera tan gigantesca, un cambio de dieta tan imprudente y tan insano, una incorporación al mundo de alteraciones genéticas obradas por la ciencia y por la industria tan llena de consecuencias impredecibles.
Es frecuente decir: “Ya vivimos otras pandemias y las superamos, al cabo de algunos meses la humanidad se inmuniza, y todo vuelve a la normalidad. La vida no sería posible si la especie no tuviera esta capacidad extraordinaria de afrontar los ataques de virus y bacterias, si no contáramos con este don de desarrollar anticuerpos, si no fuéramos capaces de alcanzar otra vez la inmunidad”.
Y tenemos razón: nuestra esperanza no está realmente en la medicina, que apenas puede ayudarnos a resistir, ni en la ciencia, que a veces tarda tanto en encontrar una vacuna efectiva como lo prueba el caso de la malaria, ni en los gobiernos, que a duras penas logran capotear la tempestad y lidiar con las amenazas, sino en la naturaleza, en la capacidad de nuestro organismo para resistir al asedio, para superar el ataque y salir fortalecido al otro lado.
Claro que no ignoramos que hay especies que se han extinguido, que un experimento de un millón de años no es en sí mismo una garantía de eternidad, que las especies pueden ser tan mortales como los individuos.
Pero si esperamos tanto de la naturaleza, si dependemos de tal modo de ella, no deberíamos creernos tan distintos, no deberíamos alterarla de esta manera irresponsable y desafiante. Una especie que necesita respirar 13 veces por minuto, como dice la canción, no debería envenenar así la atmósfera, talar a este ritmo las selvas, secar los humedales y los pantanos de un modo tan codicioso y tan ignorante. Esas condiciones que hicieron hasta ahora tan posible la vida, que hicieron a este planeta tan propicio para nuestra salud y por lo mismo para nuestra felicidad, no deberíamos arruinarlas de un modo tan estúpido.
¿Qué pasaría si esto que estamos viviendo se convirtiera en una situación permanente? ¿Si nos volviéramos un peligro continuo los unos para los otros? Yo sinceramente creo que no será así. Creo que lograremos afrontar esta crisis y superar el momento alarmante. Pero conviene preguntarse una y otra vez qué pasaría si este planeta que fue nuestra alegría, que hizo posibles los cuadros de Renoir y los cantos de Whitman, se convirtiera para siempre en un nicho tóxico de clima intolerable, escaso de oxígeno, lleno de virus cada vez más mutantes, carcomido por la codicia, sepultado por las basuras, envilecido por los plásticos, envenenado por los pesticidas, donde nuestro organismo ya no fuera capaz de reaccionar. Si el Sol nos quemara, si la luz nos cegara, si el agua ya no fuera la bendición que fue siempre, si hasta en los tejidos la voluntad de vivir se fuera apagando.
Sinceramente creo y espero que volveremos con tranquilidad a las calles, a los abrazos, a las fiestas, a los amores, a las cenas cordiales, al diálogo amable con los desconocidos, que volveremos a la confianza, a la desprevención, a la alegría de vivir y de luchar. Que dejaremos de contar contagios y fallecimientos, de desinfectar todo lo que antes tocábamos sin miedo, que volveremos a silbar bajo las arboledas y a tendernos en la hierba para mirar las nubes, y que aprenderemos el arte olvidado de agradecer por las cosas más elementales, por los saberes del cuerpo, por la única riqueza que es una vida sencilla, unos afectos verdaderos, una civilización por la que valga la pena vivir y morir.
Pero ya nos estaba haciendo falta algo que nos recordara que el cuerpo es un milagro, que la confianza es un tesoro, que lo que merecemos nosotros lo tiene que merecer todo ser humano, y que esos poderes que hemos despertado, las transformaciones que hemos realizado sobre el mundo, la destrucción del equilibrio natural que está obrando esta época con la entusiasta participación de todos nosotros, son el gran peligro, y pueden estar generando fenómenos irreparables.
Lo que ha pasado en estos cuatro meses no es solo un caso de salud pública. El virus de baja peligrosidad que nos pintaron inicialmente ha logrado afectar nuestra vida de un modo inquietante y minucioso, aún no hemos visto todas sus consecuencias, y ha puesto al desnudo el tejido de contradicciones, de injusticias y de paradojas que llamábamos la normalidad.
Nos está demostrando para bien y para mal que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Los Estados y las empresas que nunca encontraban cómo pagarles bien a las personas por trabajar de repente tienen que pagarles para que se queden en casa. Las aerolíneas del mundo entero de pronto se ven expulsadas del cielo. El petróleo cuyo precio nos tiranizaba y cuya combustión a la vez nos movía y nos paralizaba, se hunde en lo inexplicable. Democracias tan envanecidas de sí mismas, tan legalistas y tan escrupulosas como los Estados Unidos, ven de repente a su presidente en campaña firmando como un regalo personal los cheques de dineros públicos que se entregan a los ciudadanos. De repente no hay un alma en Venecia, ni en Times Square, ni en los Campos Elíseos, y el globo unificado parece recordar incómodamente que después de Roma y su universalismo vino la Edad Media con sus aislamientos y sus diablos de aldea.
El mundo en que nos ha sorprendido esta pandemia no es ya el mundo intacto y seguro que fue en otros tiempos. Las lluvias de pájaros y la muerte de las abejas lo anunciaban como si fueran oráculos.
No creo que haya nadie castigándonos, pero, aun así, tenemos que mirar en todo el planeta este malestar unánime como una advertencia. .
Advertencia
A riesgo de pescar en rio revuelto, me he propuesto difundir profusamente la columna de hoy del poeta, novelista y ensayista tolimense por varias razones. Expondré solo dos: tal vez nunca antes habíamos estado tan unidos los cinco continentes en medio del gran malestar de la sociedad global; el malestar es general, se extiende a todas las esferas de la actividad humana en todo el planeta.
He seguido los pasos del escritor desde Es tarde para el hombre (1994), y tal vez pueda decirse sin ánimo de crear pánico que el Covid-19 es quizá la última advertencia que nos dé esperanza, a lo mejor la tabla de salvación, antes que sea “demasiado tarde para el hombre”, como escribiera Emily Dickinson, citada por Ospina. Su columna de hoy lo reitera una vez más. Ya lo había advertido en una brevísima colección de ensayos que tituló Parar en seco, que empieza precisamente con El gran malestar y concluye con una profunda reflexión sobre La madre tierra (2016).
“En nada se conoce tanto el brío de un potro como en la capacidad de parar en seco”, afirma el escritor citando a otro famoso, Montaigne en sus Ensayos, para justificar el título tan certeramente escogido. El domador de caballos lo sabe muy bien.
No soy crítico literario ni me propondré serlo. Soy simplemente un físico teórico que se ha acercado a la encantadora poesía que elabora Ospina y a la sabia transmisión del conocimiento enriquecido con sus propias reflexiones que generosamente prodiga el ensayista. Podría decirse que su novela El año del verano que nunca llegó no es más que una premonición a lo que puede pasar, consecuencia del desarreglo climático, no propiamente El fin del mundo como obra de arte que concibiera Rafael Argullol. “Lo que estamos empezando a ver más bien podría designarse como ‘el gran malestar’”, afirma categóricamente desde el primer párrafo del ensayo citado, para insistir una vez más desde su columna en el llamado de atención a la humanidad, “un experimento de un millón de años (que) no es en sí mismo garantía de eternidad”.
Me atrevo a afirmar que este malestar generalizado es solo una amistosa advertencia… los efectos de la pandemia a escala humana, con sus trágicas consecuencias en lo material y en lo espiritual, podrían ser peores que los del nanométrico bicho que ni siquiera consideran un ser vivo los virólogos, epidemiólogos y biólogos en su inmensa mayoría pero que ha puesto en jaque la economía global sustentada en el deterioro ambiental.
Advierto al lector que ha llegado hasta aquí que, si el escritor me lo permitiera, utilizaría su columna como prólogo a otra reflexión inspirada en la física cuántica: Quantum sapiens… ¿sapiens? Francamente no creo que seamos tan sapiens. Es inspirador su ensayo titulado La herida en la piel de la diosa que dio lugar al título de otra magnífica colección (2003). Ospina había sido invitado a la celebración del bicentenario de la Universidad de Antioquia, evento al que habían sido invitados Los diez sabios (denominación que dieron los medios a los integrantes de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conformada en 1993 por el expresidente César Gaviria, de la que formó parte nuestro gran Nobel García Márquez). Invito a ese lector a releer este ensayo, generalmente no tenido en cuenta por los científicos, ni siquiera los de las ciencias sociales: “…lo que ha ganado la ciencia en precisión y en rigor, lo ha perdido en conciencia de la totalidad, e incluso en compromiso con la especie”. (J. Giraldo, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia.)
(*) Texto cuya versión básica fue publicada en El Espectador de Colombia
(**) Poeta y escritor colombiano.